
El inminente colapso del imperio estadounidense
La percepción pública del imperio estadounidense, al menos para aquellos dentro de Estados Unidos que nunca han visto al imperio dominar y explotar a los “condenados de la tierra”, es radicalmente diferente de la realidad.
Estas ilusiones fabricadas, sobre las que Joseph Conrad escribió de manera tan profética, postulan que el imperio es una fuerza para el bien. Se nos dice que el imperio fomenta la democracia y la libertad. Difunde los beneficios de la “civilización occidental”.
Se trata de engaños repetidos hasta la saciedad por unos medios de comunicación complacientes y difundidos por políticos, académicos y los poderosos. Pero son mentiras, como lo entendemos todos los que llevamos años informando en el extranjero.
Matt Kennard en su libro The Racket –donde informa desde Haití, Bolivia, Turquía, Palestina, Egipto, Túnez, México, Colombia y muchos otros países– rasga el velo. Expone la maquinaria oculta del imperio. Detalla su brutalidad, mendacidad, crueldad y sus peligrosos autoengaños.
En la última etapa del imperio, la imagen vendida a un público crédulo comienza a fascinar a los mandarines del imperio. Toman decisiones basadas no en la realidad, sino en sus visiones distorsionadas de la realidad, coloreadas por su propia propaganda.
Matt se refiere a esto como “el escándalo”. Cegados por la arrogancia y el poder, llegan a creer en sus engaños, impulsando al imperio hacia el suicidio colectivo. Se retiran a una fantasía donde los hechos duros y desagradables ya no interfieren.
Reemplazan la diplomacia, el multilateralismo y la política con amenazas unilaterales y el instrumento contundente de la guerra. Se convierten en los ciegos arquitectos de su propia destrucción.
Matt escribe: “Un par de años después de mi iniciación en el Financial Times, algunas cosas empezaron a aclararse. Llegué a darme cuenta de una diferencia entre yo y el resto de la gente que formaba parte del negocio: los trabajadores de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), etcétera”.
Continúa: “Mientras empezaba a comprender cómo funcionaba realmente el negocio, comencé a verlos como incautos voluntariosos. No había duda de que parecían creer en la virtud de la misión; absorbieron todas las teorías que pretendían disfrazar la explotación global con el lenguaje del “desarrollo” y el “progreso”. Vi esto con los embajadores estadounidenses en Bolivia y Haití, y con muchos otros funcionarios a los que entrevisté”.
“Creen genuinamente en los mitos”, concluye, “y, por supuesto, les pagan generosamente por hacerlo. Para ayudar a estos agentes del crimen organizado a levantarse por la mañana, también existe, en todo Occidente, un ejército bien provisto de intelectuales cuyo único propósito es hacer que el robo y la brutalidad sean aceptables para la población general de Estados Unidos y sus aliados criminales”.
Estados Unidos cometió uno de los mayores errores estratégicos de su historia, uno que significó la muerte del imperio, cuando invadió y ocupó durante dos décadas Afganistán e Irak.
Los arquitectos de la guerra en la Casa Blanca de George W. Bush, y el conjunto de idiotas útiles de la prensa y el mundo académico que la animaban, sabían muy poco sobre los países invadidos. Creían que su superioridad tecnológica los hacía invencibles.
Fueron sorprendidos por la feroz reacción y la resistencia armada que llevaron a su derrota. Esto fue algo que predijimos aquellos de nosotros que conocíamos el Oriente Medio (yo fui jefe de la Oficina de Oriente Medio del New York Times, hablo árabe e informé desde la región durante siete años).
Pero aquellos decididos a la guerra prefirieron una fantasía reconfortante. Afirmaron, y probablemente creyeron, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, aunque no tenían pruebas válidas para respaldar esta afirmación.
Insistieron en que la democracia se implantaría en Bagdad y se extendería por todo el Medio Oriente. Aseguraron al público que las tropas estadounidenses serían recibidas como libertadores por iraquíes y afganos agradecidos. Prometieron que los ingresos del petróleo cubrirían el costo de la reconstrucción.
Insistieron en que el ataque militar rápido y audaz (“conmoción y pavor”) restauraría la hegemonía estadounidense en la región y el dominio en el mundo. Hizo todo lo contrario. Como señaló Zbigniew Brzeziński, esta “guerra unilateral de elección contra Irak precipitó una deslegitimación generalizada de la política exterior de Estados Unidos”.
![]() El estado de guerra
El estado de guerra
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ha convertido en una estratocracia: un gobierno dominado por los militares. Hay una preparación constante para la guerra. Los enormes presupuestos de la maquinaria de guerra son sacrosantos. Se ignoran sus miles de millones de dólares en despilfarro y fraude.
Sus fiascos militares en el sudeste asiático, Asia central y Oriente Medio desaparecen en el vasto agujero negro de la amnesia histórica. Esta amnesia, que significa que nunca hay rendición de cuentas, autoriza a la máquina de guerra a saltar de debacle militar en debacle mientras destripa económicamente al país.
Los militaristas ganan todas las elecciones. No pueden perder. Es imposible votar en contra de ellos. El estado de guerra es un Götterdämmerung, como escribe Dwight Macdonald, “sin los dioses”.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal ha gastado más de la mitad de sus impuestos en operaciones militares pasadas, presentes y futuras. Es la mayor actividad de sostenimiento del gobierno.
Los sistemas militares se venden antes de producirse con garantías de que se cubrirán enormes sobrecostos.
La ayuda exterior depende de la compra de armas estadounidenses. Egipto, que recibe unos 1.300 millones de dólares en financiación militar extranjera, debe dedicarlo a la compra y el mantenimiento de sistemas de armas estadounidenses.
Mientras tanto, Israel ha recibido 158.000 millones de dólares en asistencia bilateral de Estados Unidos desde 1949, casi toda desde 1971 en forma de ayuda militar, y la mayor parte se ha destinado a compras de armas a fabricantes de armas estadounidenses.
El público estadounidense financia la investigación, el desarrollo y la construcción de sistemas de armas y luego compra esos mismos sistemas de armas en nombre de gobiernos extranjeros. Es un sistema circular de bienestar corporativo.
En el año transcurrido hasta septiembre de 2022, Estados Unidos gastó 877 mil millones de dólares en el ejército. Esto fue más que los siguientes 10 países (incluidos China, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido) combinados.
Estos enormes gastos militares, junto con los crecientes costos de un sistema de salud con fines de lucro, han elevado la deuda nacional de Estados Unidos a más de 31 billones de dólares, casi 5 billones de dólares más que todo el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.
Este desequilibrio no es sostenible, especialmente una vez que el dólar ya no es la moneda de reserva mundial. En enero de 2023, Estados Unidos gastó una cifra récord de 213.000 millones de dólares en el servicio de los intereses de su deuda nacional.
El imperio en casa
La maquinaria militar, al desviar fondos y recursos hacia una guerra sin fin, destripa y empobrece a la nación internamente, como lo ilustran los informes de Matt desde Washington, Baltimore y Nueva York.
El costo para el público –social, económica, política y culturalmente– es catastrófico. Los trabajadores son reducidos al nivel de subsistencia y atacados por corporaciones que han privatizado todas las facetas de la sociedad, desde la atención sanitaria y la educación hasta el complejo penitenciario-industrial.
Los militaristas desvían fondos de programas sociales y de infraestructura. Invierten dinero en investigación y desarrollo de sistemas de armas y descuidan las tecnologías de energía renovable. Colapsan puentes, carreteras, redes eléctricas y diques. Las escuelas se deterioran. La manufactura nacional cae. Nuestro sistema de transporte público es un desastre.
La policía militarizada mata a tiros a gente pobre de color, en su mayoría desarmada, y llena un sistema de penitenciarías y cárceles que albergan a un asombroso 25 por ciento de los prisioneros del mundo, aunque los estadounidenses representan sólo el 5 por ciento de la población mundial.
Las ciudades, desindustrializadas, están en ruinas. La adicción a los opioides, el suicidio, los tiroteos masivos, la depresión y la obesidad mórbida plagan a una población que ha caído en una profunda desesperación.
Las sociedades militarizadas son terreno fértil para los demagogos. Los militaristas, al igual que los demagogos, ven otras naciones y culturas a su propia imagen: amenazantes y agresivas. Sólo buscan dominación. Venden ilusiones de un retorno a una mítica edad de oro de poder total y prosperidad ilimitada.
La profunda desilusión y la ira que llevaron a la elección de Donald Trump (una reacción al golpe de Estado corporativo y a la pobreza que aflige al menos a la mitad del país) han destruido el mito de una democracia funcional.
Como señala Matt: “La élite estadounidense que ha engordado gracias a los saqueos en el extranjero también está librando una guerra en casa. Desde la década de 1970 en adelante, los mismos mafiosos de cuello blanco han estado ganando una guerra contra el pueblo de Estados Unidos, en forma de estafa masiva y clandestina. De manera lenta pero segura, han logrado vender gran parte de lo que el pueblo estadounidense solía poseer bajo la apariencia de diversas ideologías fraudulentas como el “libre mercado”. Este es el “estilo americano”, una estafa gigante, un gran negocio”.
Y continúa: “En este sentido, las víctimas del escándalo no están sólo en Puerto Príncipe y Bagdad; también están en Chicago y la ciudad de Nueva York. Las mismas personas que idean los mitos sobre lo que hacemos en el extranjero también han construido un sistema ideológico similar que legitima el robo en casa; Robo a los más pobres, por parte de los más ricos. Los pobres y trabajadores de Harlem tienen más en común con los pobres y trabajadores de Haití que con sus elites, pero esto tiene que ser oscurecido para que el escándalo funcione”.
“Muchas acciones tomadas por el gobierno de Estados Unidos, de hecho, habitualmente perjudican a los ciudadanos más pobres y desposeídos”, concluye. “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un buen ejemplo. Entró en vigor en enero de 1994 y fue una oportunidad fantástica para los intereses empresariales estadounidenses, porque se abrieron mercados a una bonanza de inversiones y exportaciones. Al mismo tiempo, miles de trabajadores estadounidenses perdieron sus empleos a manos de trabajadores en México, donde sus salarios podrían verse afectados incluso por personas más pobres”.
“Mientras que los imperios en ascenso son a menudo juiciosos, incluso racionales en el uso de la fuerza armada para la conquista y el control de dominios de ultramar, los imperios en decadencia se inclinan a exhibiciones de poder imprudentes, soñando con audaces golpes maestros militares que de alguna manera recuperarían el prestigio y el poder perdidos. ”, escribe el historiador Alfred McCoy. “A menudo irracionales incluso desde un punto de vista imperial, estas microoperaciones militares pueden generar gastos sangrantes o derrotas humillantes que sólo aceleran el proceso que ya está en marcha”.
Es vital que veamos lo que nos espera. Si seguimos fascinados por las imágenes en las paredes de la cueva de Platón, imágenes que nos bombardean en las pantallas día y noche, si no entendemos cómo funciona el imperio y su autodestrucción, todos, especialmente con la crisis climática que se avecina, descienden a una pesadilla hobbesiana donde las herramientas de represión, tan familiares en los confines del imperio, consolidan aterradores estados corporativos totalitarios.

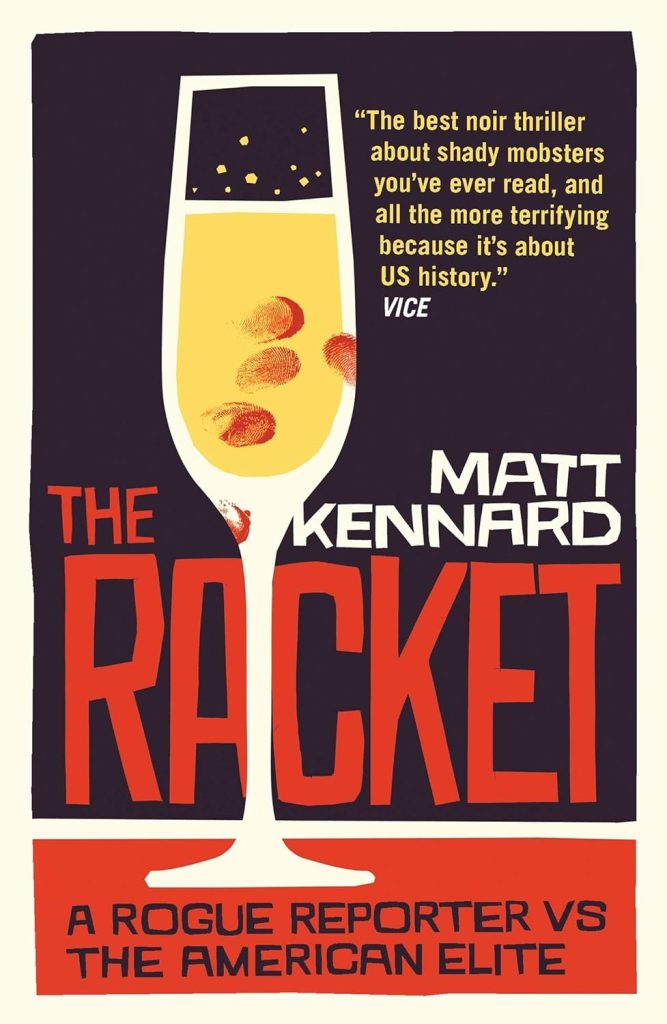 El estado de guerra
El estado de guerra