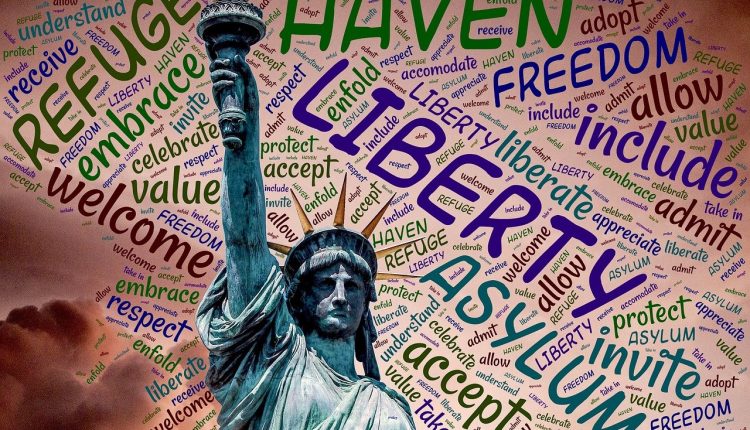 Image by John Hain from Pixabay.
Image by John Hain from Pixabay.
Cuba y las deportaciones de Donald Trump (+English)
Buena parte de los más de 900 000 cubanos que llegaron a Estados Unidos desde octubre de 2021 podrían ser deportados bajo las nuevas disposiciones del gobierno de Donald Trump.
Con el argumento de investigar posibles fraudes o ilegalidades en los programas aplicados por la administración Biden, el actual gobierno ha ordenado una “pausa administrativa indefinida”, que deja a los inmigrantes en un limbo legal. Esta medida les impide continuar con los procesos de ajuste migratorio y eventualmente obtener la residencia en ese país mediante la ley de Ajuste Cubano (LAC), aprobada para ellos desde 1966.
Según la agencia U.S. Customs and Border Protection (CBP) desde octubre de 2021, aproximadamente 85 000 cubanos llegaron a Estados Unidos mediante el “parole de reunificación familiar”, restablecido por la administración Biden en ese año tras su interrupción por Trump en 2017. Otros 110 000 lo hicieron amparados por el llamado “parole humanitario”, un programa diseñado para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, que existe desde enero de 2023. La mayoría, unos 740 000, ingresó irregularmente por la frontera sur del país, pero fueron aceptados mediante una especie del salvoconducto, el formulario I-220A, a la espera de solicitar el asilo político, como ha sido la práctica tradicional.
Si bien deportar a todos estos cubanos es logísticamente complicado, la importancia de la medida no radica solo en su viabilidad, sino en el impacto sobre los principios que han regido, por décadas, la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba.
En todos los casos, estas personas viajaron a Estados Unidos estimulados por la premisa que establecía un trato “excepcional” a los migrantes procedentes de Cuba. En particular, la seguridad de que recibirían asilo político con solo argumentar el “miedo creíble”, que supuestamente implicaba provenir de la Isla. La segunda premisa, era la ventaja extraordinaria de poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, después de un año de estancia en ese país.
Con esta decisión, Trump cambia radicalmente el escenario para los inmigrantes cubanos que, con muy escasas excepciones, han sido admitidos indiscriminadamente por Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución, en 1959, y ahora se encuentran ante la posibilidad de ser deportados, debido a la supuesta “ilegalidad” de su estatus migratorio.
Impacto en Cuba
Para Cuba, esto también representaría un escenario inédito. Durante décadas, el gobierno cubano ha enfrentado políticas de estímulo a la emigración por parte de EEUU. Ahora podría verse ante la reducción drástica del flujo migratorio, así como al retorno de miles de personas en condiciones muy difíciles, dado que muchos invirtieron su patrimonio en el intento de emigrar.
Por un lado, debido a la situación económica del país, ello puede aumentar las tensiones internas en Cuba. A eso apostó la anterior administración de Donald Trump y no sería extraño que fuese de nuevo su intención, máxime cuando los diseñadores de esa política hoy ocupan puestos de más responsabilidad en el gobierno norteamericano. En contraposición, reducir el saldo migratorio y las expectativas de emigrar podría tener un efecto estabilizador para Cuba, si se implementan políticas adecuadas para la reinserción de estos migrantes.
El gobierno cubano deberá decidir cómo manejar estas deportaciones. Si bien constitucionalmente no puede impedir el regreso de sus ciudadanos, podría negarse a aceptar deportaciones forzadas sin un acuerdo bilateral. En estas negociaciones habría que sumar a más de 40,000 cubanos residentes legales en EEUU con orden de deportación por haber cometido delitos en ese territorio.
Donald Trump ha dicho que todos los migrantes que sean declarados extraditables tendrán que ser aceptados por sus países de origen, so pena de recibir sanciones norteamericanas, una amenaza que siempre pende sobre Cuba, cualquiera sea su política. Además, habilitó la Base Naval de Guantánamo para los casos que denomina “más peligrosos”, así como ha llevado a cabo negociaciones con varios gobiernos centroamericanos, para que actúen como un tercer país de acogida, cuando esto sea requerido. Lamentablemente, posibles destinos para algunos migrantes cubanos, si no se llega a un acuerdo entre las partes.
Postura del gobierno cubano
Hasta el momento, Cuba ha sido la excepción en el panorama regional. La mayoría de los países involucrados ya han acordado aceptar a los deportados y han negociado al respecto, ya sea por respeto a la norma internacional que así lo establece, por la política nacional hacia los migrantes o por temor a las represalias de Estados Unidos.
Reunido con el resto de los mandatarios del ALBA-TCP, en febrero de este año, el presidente cubano Miguel Díaz Canel expresó: “Para Cuba resultan inaceptables la deportación violenta e indiscriminada de migrantes en los Estados Unidos, las detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos, medidas que, además, se emplean como armas de presión política y chantaje contra los pueblos de Nuestra América”. Y agregó: “Las deportaciones de migrantes deben realizarse en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales, que salvaguarden la soberanía de cada país y el principio de no intervención en los asuntos internos”.
Posibles escenarios
El gobierno norteamericano no ha dicho cómo piensa encarar el conflicto con Cuba, a pesar de que existen acuerdos entre ambos países, que pudieran servir de base para una solución negociada del problema. Preguntado por la prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el caso de los cubanos estaba regido por una ley particular, la ley de Ajuste Cubano, que los diferenciaba del resto, pero esto no contempla la eventualidad de que esta ley no sea aplicable a la mayoría de los que ingresaron en los últimos años.
Las relaciones entre los dos países en este asunto están regidas por los acuerdos migratorios de 1994, donde Estados Unidos se comprometió a devolver a los migrantes indocumentados que fuesen capturados en el mar, así como a descontinuar la práctica de aceptar de manera indiscriminada a los que llegaran al territorio de Estados Unidos, mientras que Cuba se comprometía a aceptar de vuelta a estas personas.
La devolución de la mayoría de los capturados en el mar continúa aplicándose desde entonces y ha servido para reducir significativamente el volumen de personas que usualmente optaban por esta vía para llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, en 1995, en franca violación de los acuerdos antes establecidos, el gobierno estadounidense estableció de manera unilateral la política de pie seco/pie mojado, que les permitía permanecer en el país a los cubanos que lograran alcanzar el territorio norteamericano, ya fuera por tierra o por mar.
Hasta su suspensión, al final del mandato de Barack Obama, en enero de 2017, pie seco/pie mojado incrementó significativamente la peligrosidad de la travesía por mar, toda vez que las personas tenían que evitar ser rescatados por cualquier embarcación, así como incentivó la utilización de la ruta terrestre para penetrar por la frontera sur, hasta entonces, escasamente utilizada por los migrantes cubanos.
Cuando a fines de ese mismo año, con la excusa de supuestos “ataques sónicos” a sus funcionarios –desestimados por la comunidad científica internacional y más tarde por los propios servicios especiales estadounidenses-, el gobierno de Donald Trump decidió cerrar el consulado norteamericano en La Habana y violentar todo lo establecido en los acuerdos migratorios, la “ruta de los volcanes”, como ha sido llamada la travesía terrestre hacia Estados Unidos, devino la vía más factible para emigrar a ese país.
Las restricciones al movimiento impuestas por la pandemia limitaron el flujo momentáneamente, pero, no más se abrieron las fronteras, las dificultades generadas por la propia pandemia, unido a la intensificación del bloqueo económico, aplicado tanto por Donald Trump como por Joe Biden, así como los fracasos de políticas económicas emprendidas por el gobierno cubano para enfrentar la crisis, desataron la mayor “explosión migratoria” de la historia de la nación.
Los cubanos se unieron entonces a las enormes caravanas de migrantes que recorrían el territorio centroamericano para acceder a las fronteras del sur de Estados Unidos, donde eran aceptados casi sin excepción, mediante un programa u otro. De todas formas, ello obligó al gobierno de Biden a restablecer los mecanismos legales antes mencionados, cosa de paliar una situación que se tornó incontrolada.
Asimismo, restableció de manera parcial los servicios consulares y cumplió con la cuota establecida para la reunificación familiar, contenida en los acuerdos migratorios, con lo que efectivamente disminuyó la presión migratoria en la frontera. Sin embargo, el futuro de estas medidas es incierto, teniendo en cuenta la actuación anterior de Donald Trump respecto a Cuba y su actitud en relación con el tema migratorio.
Posibles caminos
La historia de incumplimientos de los acuerdos migratorios por parte de Estados Unidos, especialmente por Donald Trump, justificaría que la parte cubana no se sienta comprometida a aceptar a los deportados, si el gobierno norteamericano no estuviese dispuesto a renegociar la implementación de estas deportaciones.
Negociar sería un camino elemental, ya que es necesario ajustar la logística que hay que movilizar para estas operaciones, tener en cuenta las condiciones en que estas personas deben ser trasladadas a Cuba y la necesidad de que el país receptor verifique previamente la identidad de los deportados y sus antecedentes.
No se trata, por demás, de algo que no haya sido posible realizar en el pasado. En 1984, Cuba aceptó recibir a más de 2 000 “excluibles”, los cuales se encontraban detenidos sin previo juicio en cárceles estadounidenses, desde los sucesos del Mariel, en 1980. También a algunos de los retenidos en la Base Naval de Guantánamo en 1996 e, incluso, hasta hoy, ha estado recibiendo deportaciones que han sido negociadas caso a caso con Estados Unidos.
De hecho, las “conversaciones migratorias”, establecidas con cierta regularidad desde 1995 –aunque suspendidas por George W. Bush en 2004 y Donald Trump en 2017–, fueron concebidas para discutir este tipo de problemas y también han servido para negociar otros temas de interés para ambos gobiernos.
Sin embargo, las primeras señales no indican que avanzar por el camino de la negociación sea la intención del gobierno norteamericano. Además, habría que considerar la influencia de los políticos floridanos en la actual administración, a quienes convendría una eventual negativa cubana a aceptar a los deportados, ya que sería un pretexto para intensificar las agresiones contra la Isla, intentar su aislamiento internacional y reafirmar la “excepcionalidad” de los migrantes cubanos, excluyéndolos de la política de deportaciones, lo que los presentaría como sus salvadores.
En este contexto, el futuro de miles de cubanos en EEUU sigue siendo incierto. La posibilidad de las deportaciones masivas podría marcar un giro histórico en la política migratoria entre ambos países y tener repercusiones económicas y sociales tanto en Cuba como en la diáspora cubana.
De todas formas, nada parece imposible en el mundo de Donald Trump y puede ocurrir que un tema tan escabroso y beligerante como las deportaciones, se convierta en la puerta de entrada para un diálogo, que hoy día parece una quimera.

